Una visita inesperada (2004)
En mis narices y sin
pedir permiso, Gilberto Romero extrajo la sección de deportes de mi Nacional.
La explayó sobre su escritorio, y se dispuso a hojearla amparado en la cómoda
tranquilidad de los quince minutos que faltaban para comenzar a trabajar.
-Soy tu jefe, sonrió
con picardía, mientras el reloj estratégicamente ubicado frente a nosotros,
marcaba las 7 y 15 de la mañana.
Gilberto no era mi
jefe pero podía serlo. Cuando llegué a Seguros Caracas a principios de 1971, ya
tenía más de diez años en la compañía. También podía ser mi hermano mayor, y
desde el momento en que fuimos presentados, entre nosotros surgió una fraterna
complicidad al conjuro de dos fidelidades imperecederas: la afición por el
béisbol y los Leones del Caracas.
-Mira, exclamó con el
convencimiento que da el saberse portador de una noticia que nadie más conoce. –Los Piratas y los Rojos vienen para
Venezuela este mes. Aquí dice que van a jugar tres juegos. Uno en Maracaibo y
dos en Caracas. ¿Cuánto costarán las entradas?
-No dice cuándo y
dónde las venderán, pregunté entusiasmado.
-No, respondió sin
levantar la vista del periódico.
-Hay que estar
pendiente.
Inesperadamente,
teníamos de qué hablar. Y no solo por
ese día. Tal vez por todos los días que contaríamos hasta la llegada de los
Piratas y los Rojos. Conviviamos de lunes a viernes entre las cuatro paredes de
la oficina y la rutina inalterable de sacar cuentas, elaborar balances,
redactar cartas e informes, auxiliar a los agentes de seguros, organizar
pólizas y atender el teléfono. Un tedio a ratos insoportable y del que
escaparía una vez me graduara en la escuela de Periodismo de la UCV. Gilberto
Un café a media mañana
y otro a media tarde, un comentario intrascendente, un chiste, o el ansiado
fin de semana, era lo único capaz de alterar aquel escenario. O la novedad de
la visita de dos equipos de grandes ligas.
Fue una buena nueva
providencial. Meses atrás, presenciamos por la televisión cada uno de los siete
juegos de la Serie Mundial
He vivido con el
prurito de nunca revelar mis planes, asi que la tarde del viernes 17 de marzo,
salí presuroso y emocionado de Seguros Caracas sin compartir con Gilberto mis intenciones. Dejé
atrás la esquina de Doctor Paúl, atravesé la plaza El Venezolano, recorte
camino por el pasaje Zingg, me sumergí en las profundidades del Centro Simón
Bolívar y desemboqué en la avenida Baralt. Entré a la tienda de artículos
deportivos Miño Sposts frente a la plaza Miranda, y con veinte bolívares compré
una pelota de béisbol profesional. Una McGregor 97.
Fue la primera y
última vez que compré una pelota, pero con ella al siguiente día me aposté
desde temprano en el lobby del hotel Caracas Hilton, donde desde la madrugada
del sábado se hallaban hospedados los Piratas y los Rojos. No sabía cómo lo
conseguiría, pero tenía una fe ciega en que Clemente estamparía su firma sobre
la blanca superficie de cuero de caballo. No pretendía subir y tocar a la
puerta de la habitación donde se hallaba, pero de una vez fui a la recepción a
preguntar por él.
-No está en su cuarto
ni en el hotel, respondió el encargado.-Hace unos minutos salió con unos
amigos.
Clemente había salido
con Tuto Zabala, el empresario cubano promotor de los tres desafíos entre
Pittsburgh y Cincinnati.Con el tiempo de mi lado, me senté a esperarlo.
Los hoteles de rango
internacional, provocan en quienes se encuentran en sus espacios sin estar
registrados en sus instalaciones, la sensación de hallarse en un país que no es
el suyo. Se escuchan conversaciones en inglés y en uno que otro idioma que no
es el de uno. Hombres y mujeres de distintas razas y nacionalidades entran y
salen, van de un lado a otro, escoltados por jóvenes solícitos e impecablemente
uniformados, a cargo de sus equipajes.
-De dónde vienen y a dónde
van, me preguntaba pretendiendo ser uno de ellos.
Vigilaba el singular
movimiento desde un punto estratégico. Apoltronado en un amplo y cómodo sofá
frente a la puerta principal. Por allí debía Clemente aparecer en cualquier
instante y estaría listo para abordarlo. Repasaba la estrategia a seguir
llegado el momento, cuando el resto de los peloteros comenzó a brotar de los
ascensores y el recinto se convirtió en una fiesta. No era el único a la caza
de un recuerdo con etiqueta de ligas mayores.
Me sorprendió que
Morgan fuese de mi tamaño. ¿Fue por este pelotero tan pequeño que los Rojos
cambiaron a un bateador como Lee May a los Astros?, pensé. Estuve cerca de
dejar que siguiera su camino, pero al final le di el privilegio de ser el
primero en colocar su autógrafo sobre la pelota. Con los años, toda la vida me
arrepentiría por haberlo subestimado. Morgan fue electo Más Valioso de la Liga Nacional
No podía creer que el
contacto con los jugadores fuese tan sencillo. Detrás de la firma de Morgan
llegaron las de Pete Rose, Johnny Bench, Tany Pérez, Bobby Tolan, Manny
Sanguillén, Bob Veale, Richie Zisk, Dock Ellis, Bruce Kison y Bob Robertson.
También las de Víctor Davalillo y David Concepción, que no estaban alojados en
el hotel pero llegaron y se unieron al jolgorio.
Volví al confort del
sofá, pero cuando a la una y media de la tarde Clemente seguía sin hacer su entrada triunfal, resolví montar guardia del lado afuera de la puerta
principal.Cada cinco minutos se aparcaba un automóvil pero de ninguno descendía
el astro puertorriqueño. El tiempo no estaba ya a mi favor. Había quedado en ir
al cine con Xiomara. Decidí esperar hasta la dos, y a medida que pasaban los
postreros treinta minutos, un sentimiento de frustración y resignación se fue
apoderando de mí. Quizás consiga que Clemente me firme la pelota mañana en el
estadio. Amaneceré allá, murmuré.
Mi obsesión por la
puntualidad me llevó a guardar la
McGregor 97 en su caja cuando el reloj marcó las dos de la
tarde. Comencé a dirigir mis pasos hacia la parada del autobús en la plaza
Morelos, cuando a mi espalda escuché el ruido del motor de un carro. Era un
Ford LTD de color blanco y techo de vinil negro, que transformado en un taxi de
lujo, se detuvo frente al Hilton. Por la puerta trasera izquierda descendió
Clemente, justo frente a mí. Lucía una inmaculada guayabera beige de mangas
largas y el tiempo también parecía estar en su contra. Solo disponía del tiempo
exacto para no perder el transporte que lo llevaría con el equipo al parque
Universitario.
Sin mediar palabras,
me acerqué y le ofrecí la pelota con un bolígrafo. No dijo nada y tampoco me
vio a los ojos. Se concentró en trazar su rúbrica lo mejor posible. Entretando
pude advertir esa dureza en la expresión de su rostro que tanto había observado
en las fotografías de periódicos y revistas. No obstante, había amabilidad en
su gesto. Me entregó la
McGregor 97, siguió su camino y yo el mío, feliz.
Igual madrugué para
conseguir las entradas. El carro por puesto que abordé en la
Calle Real
Cuarenta bolívares
pagué por mi entrada y la de Xiomara, y el juego lo presenciamos desde los desaparecidos bancos de la tribuna techada. Por la izquierda sobre el dugout que
ocupaban los Rojos.
Para un legítimo
aficionado, posarse en los asientos de un estadio, suele derivar en un
ejercicio de admiración y comprobación del conocimiento enciclopédico con el
que pretende sobresalir entre sus congéneres. Es un acto contemplativo y de éxtasis, que solo un fanático de su estirpe está en capacidad de comprender y
disfrutar.
Cualquier instante se
presta para la exhibición. Pero ninguno como el previo al inicio del juego,
cuando los peloteros se apostan en los alrededores de la cueva de su equipo, o
van de un lado a otro por el campo.
-Ese que esta ahí es
Clemente, le dije a Xiomara, dando inicio a mi erudición.
-Qué conversará Pete
Rose con Johnny Bench, me pregunté.
-Ves aquel que está
allá con el bate en la mano, ese es David Concepción, continué.
-Y aquel es Víctor
Davalillo. A él si lo has visto varias veces, ¿no?
-Algún día también
estaré allá abajo, pensé al ver cómo Rubén Mijares se acercaba a Clemente para
entrevistarlo.
El manager Bill Virdon
colocó a Clemente en sus lugares habituales. En el jardín derecho y en el
tercer turno de la alineación ofensiva de los Piratas. Nos quedamos hasta el
final, pero he podido irme antes. Porque Clemente abandonó el encuentro en su
primera mitad, para viajar con urgencia
a Puerto Rico a visitar a su padre enfermo. Y por la exhibición brindada en su
primer turno en la parte alta del primer inning.
Con dos outs y las
bases limpias, el abridor de los Rojos, Tony Cloninger, derribó a Clemente con
el primer lanzamiento. Tendrán una cuenta pendiente, imaginé. A fin de cuentas,
esto no es más que un juego de exhibición. La bola pasó cerca de su cabeza y la
foto con el revolcón apareció al día siguiente en todos los diarios. La
expresión de Clemente, entre sorprendido y asustado, buscando un contacto
visual con Cloninger averiguando por qué, acostado boca abajo sobre el plato, aún
resulta conmovedora.
También miró al
catcher Johnny Bench y se paró lentamente. Sacudió el polvo del uniforme que ya
no era gris sino marrón. Se ajustó el casco y se metió un poco más hacia la
esquina de adentro del home. Giró su cabeza de un lado a otro para suavizar el
crónico malestar en su cuello, se inclinó y elevó desafiante el mentón. Le
dirigió a Cloninger una mirada enemistosa, se apoyó en la pierna derecha, dobló
la izquierda, tan levemente que solo la punta del pie hacía contacto con la
tierra, y levantó el bate a la altura de las letras en espera del próximo
pitcheo.
El segundo envío fue
conectado de línea entre el jardín central y el derecho, donde Bobby Tolan y
George Foster corrieron inútilmente tras la pelota que se internó en la zona de
seguridad con una prontitud inusitada.
Si existió una manera
de describir el estilo de correr entre las bases de Clemente, no es otra que de lado. Sobre todo si tenía la
intención de convertir en triple uno de sus batazos.Sus piernas subían y
bajaban como pistones, y sus brazos completaban un movimiento similar sin
elevarse más allá del torso
. A primera vista, parecía un esfuerzo excesivo.
Pero si era seguido a cámara lenta, se apreciaba un desplazamiento de excelsa
simetría y coordinación, sin la menor concesión al temor de lastimarse.
Tocó la primera base y
pisó el acelerador al advertir los inconvenientes que Tolan y Foster tenían para
recuperar la bola. Segundos más tarde, se
deslizaba con garbo y violencia sobre la tercera almohadilla para
apuntarse el ansiado tribey. No podía llegar de pie porque ya la pelota estaba
de regreso al cuadro. Incluso aterrizó en su destino con ella dentro del guante
del antesalista Hal McRae. El lance ofreció una muestra más de plasticidad
entre las bases. Deslizó la pierna izquierda para hacer el contacto salvador
con el cojín, mientras alzaba la derecha muy cerca del pecho. Los dos brazos elevados
al cielo y las manos abiertas de par en par, intentaban amortiguar la
embestida.
El lunes dejé que
Gilberto secuestrara la sección de deportes de mi Nacional. En sus páginas no
había nada que no supiera. Esperé que se detuviera en la foto de Clemente que
ilustraba la portada, y subrepticiamente, saqué la McGregor 97 de la gaveta
del escritorio.Envuelta en papel como estaba, la puse a su lado.
-Coño, exclamó al ver
todas esas firmas. –Cómo hiciste para que todos la firmaran. Bajaste al terreno
o alguien te hizo el favor.
-Qué va.
-Bench, Morgan. Pero
falta la de Clemente.
-Búscala bien.
-Ah sí, aquí está.Coño
carajito, está pelota vale un realero. El día que tengas un problema, la
vendes. Guárdala bien y no la estés enseñando. Si la manoseas mucho, se borra
la tinta,.
Aún conservo la McGregor 97 con el
autógrafo de Roberto Clemente. Comparte una de las repisas de la biblioteca con
otras dos pelotas. Una con la firma de Sandy Koufax y otra con la de Andrés
Galarraga.
Sin embargo, Clemente
siguió dándonos de qué hablar para mitigar el habitual tedio de la oficina.
Semanas más tarde, mandé a montar un afiche de Clemente que había comprado. La
fotografía es a colores y está a la espera de un lanzamiento que se aproxima.
Lleva el viejo uniforme de los Piratas con la franela sin mangas y el pie
izquierdo ligeramente levantado. Era tan grande y pesado que no podía meterlo
en un autobús. Asi que Gilberto se ofreció a llevarme en su carro hasta la
casa. Como la pelota, todavía está conmigo.
En septiembre celebramos
que Clemente se convirtiera en el primer latinoamericano en acumular tres mil
imparables en las grandes ligas, pero nuestro primer abrazo del año, se ahogó
en la tristeza que nos produjo su muerte poco antes de Año Nuevo de 1973.




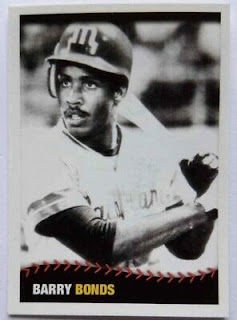
Que buena historia profesor y que privilegio el tener esas firmas , muchos saludos
ResponderEliminar